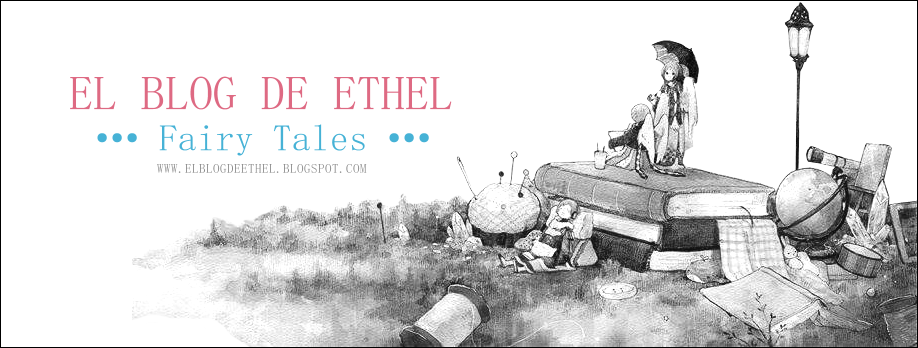Había una madre viuda que vivía con sus dos
hijas: Alda e Hilda. La primera era fea, desatenta y perezosa; en tanto que la
segunda era hermosa, atenta y laboriosa. La madre prefería a su primogénita, y
señalaba para la pequeña las más pesadas tareas de casa.
Un día en que Hilda, ya cumplidas sus tareas,
hilaba junto al pozo, se pinchó un dedo y manchó el huso de sangre. Quiso
limpiarlo, y el huso escapó de sus manos y cayó al fondo del pozo. La niña lloró
mucho, y al enterarse su madre de lo que había pasado, le dijo que debía encontrar
la manera de sacar de allí el huso. Hilda, al inclinarse sobre el brocal,
resbaló y cayó al agua. Al llegar al fondo del pozo, se desmayó.
Cuando abrió los ojos, se halló en un lugar
maravilloso. Vio cerca una encantadora casita de campo y a ella se dirigió.
Como nadie acudiera a su llamada, abrió la
puerta y vio que en el horno se cocían muchos panes, que gritaban:
- ¡Ya estamos cocidos! ¡Sácanos de aquí!
Hilda libró los panes de morir quemados, y siguió su camino, hasta que halló un manzano cargado de frutos que gritaba:
-
¡Mis ramas me pesan! ¡Sacúdeme
para que caigan frutos maduros! ¡Sacúdeme!
Así lo hizo Hilda, y el manzano volvió a
elevar sus ramas al cielo. Siguió caminando la niña, y llegó hasta una casita
cuya dueña era una anciana con dientes tan largos, que le asomaban entre los
labios. Asustada, iba a echar a correr, pero la anciana la llamó:
-
No te vayas. Quédate y yo te
premiaré. Lo único que quiero es que hagas mi cama, mullendo el colchón para
que las plumas vuelen como copos de nieve. Soy la vieja madre Escarcha.
La niña se quedó y allí fue muy feliz, porque
trabajaba sin que nadie la rezongara. Pero un día sintió deseos de volver a ver
a su mamá, y así se lo dijo a la vieja madre Escarcha.
-
Está bien – respondió la anciana –.
Has sido muy buena conmigo, y yo misma te llevaré. Pero antes deseo darte algo.
Llevó a la niña junto a una pesada puerta que,
al abrirse, dejó caer sobre ella una lluvia de monedas que se pegaron a sus
ropas y zapatos. Después le devolvió el huso perdido, cerró la puerta, y
entonces Hilda se halló sola y al pie de la puerta de su casa. Al verla, el
gallo cantó libremente: “¡Quiquiriquí! ¡La niña de oro ha llegado aquí!” Al oírlo,
Alda y su madre salieron corriendo a abrazar a Hilda, a quien creían perdida.
Pero pronto empezaron a preguntarle de dónde había sacado aquellas riquezas.
Hilda contó todo, y la ambiciosa madre pensó que su hija mayor podría sacar
mejor provecho. Convenció a ésta para que probara fortuna y entonces Alda se
puso a hilar junto al pozo; luego hizo como que se le resbaló el huso y lo
arrojó al fondo del pozo. Luego bajó al fondo del pozo, y, todo sucedió igual
como en el caso de Hilda. Despertó en el hermoso paraje y vio la casita donde
se cocían los panes. Pero cuando éstos le pidieron que los sacara del horno,
ella juzgó que la pala era muy pesada, y siguió camino. Halló luego el manzano
cargado de frutos, que le suplicó lo sacudiera; pero Alda vio que era demasiada
tarea para sus fuerzas y continuó su camino sin prestarle ayuda.
Así llegó a la casa de la madre Escarcha. La
anciana le pidió que se quedara con ella y Alda aceptó. Pero pronto se cansó de
cumplir con su trabajo, y dejó de hacer las camas y de mullir los colchones.
Cansada la madre Escarcha por la desidia de
Alda, un día le dijo que ya no necesitaba sus servicios. La joven se puso muy
contenta de poder volver donde su madre, y pensó que ahora tendría su
recompensa. La anciana la llevó hasta la puerta, y cuando Alda salió, en lugar
de oro cayó sobre ella una lluvia de alquitrán. La puerta se cerró y la joven
se encontró muy cerca de su casa.
Al verla, el gallo cantó “¡Quiquiriquí! ¡La
joven negra ya está aquí!” Al oírlo, corrieron a recibirla Hilda y su madre;
pero grande fue su sorpresa al ver a la
joven embadurnada de negro de la cabeza a los pies. Y cuando la madre intentó
protestar contra la conducta de la vieja madre Escarcha, fue la misma Alda
quien le respondió:
-
No mamá. Solamente he recibido lo
que merecía. No supe ser buena con los panes, ni con el manzano, ni con la
madre Escarcha. Ni siquiera a ti te he ayudado nunca. Pero, de aquí en
adelante, seré muy diferente.
Efectivamente, desde entonces Alda fue útil,
atenta y laboriosa, como debe ser toda niña buena.
Hnos. Grimm.