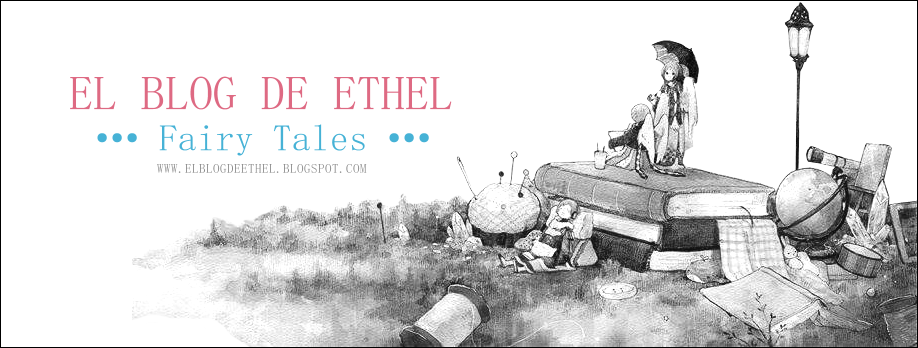Preocupado el rey por aquel misterio, mandó pregonar por todo el país que daría una de sus hijas por esposa, y además nombraría heredero del trono, a quien le descubriera el secreto e indicara el lugar en que las princesas bailaban durante la noche; pero hizo saber que castigaría con la muerte al que, después de intentarlo, tardarse más de tres días y tres noches en dar una explicación.
Atraído por la recompensa, pronto se presentó el hijo de un rey. Le recibieron dignamente y se le dio una habitación contigua a la sala en que dormían las princesas. Pasó las primeras horas de la noche en vela y vigilando, con las puertas de su habitación abiertas de par en par. Sin embargo, se dejó dominar pronto por el sueño y, al despertar a la mañana siguiente, comprobó con tristeza que las princesas habían pasado la noche danzando, pues las suelas de sus zapatitos estaban llenas de agujeros. Lo mismo le sucedió la segunda y tercera noche; y como hubiera pasado el plazo convenido sin que descubriera el secreto, el rey lo mandó decapitar. Igual suerte corrieron otros muchos jóvenes que acudieron a probar fortuna.
Un día llegó a los dominios del rey un viejo soldado. Al atravesar un bosque, se encontró con una anciana que le preguntó adónde iba.
- Voy a descubrir dónde danzan las princesas, para llegar a ser rey.
- Muy bien – le contestó la anciana -; no es empresa difícil. Solamente ten cuidado de no probar el vino que te ofrecerá una de las princesas y fíngete profundamente dormido antes de que se aleje de tu lado.
Después le dio una capa y añadió:
- Cuando te pongas esta capa, te harás invisible y podrás seguir a las princesas por todas partes.
El viejo soldado le dio las gracias y se encaminó a presencia del rey, quien ordenó le entregaran vestidos cortesanos. Por la noche, los servidores del palacio lo acompañaron a la cámara contigua a la de las princesas. La mayor de ellas llegó en el momento en que el soldado se tendía en el lecho; le ofreció con mucha gentileza una copa de licor. Aceptó el soldado sonriente, se la llevó a los labios y luego, con disimulo, vertió su contenido en el suelo.
Se acostó después y, como si estuviera profundamente dormido, comenzó a roncar. Apenas lo oyeron las confiadas princesas, estallaron en risas y burlas; se levantaron de sus lechos, abrieron los cofres donde guardaban sus trajes más lujosos y se vistieron con ellos.
A continuación se acercaron al soldado que, inmóvil, continuaba roncando. Las princesas se creyeron seguras.
Entonces la mayor dio unas palmadas y su propio lecho se hundió en el suelo, dejando al descubierto una trampa. El soldado vio cómo, una detrás de otra, las princesas iban desapareciendo por ella. Se levantó, y cubriéndose con la capa que le había regalado la anciana del bosque, comenzó a seguirlas.
 Al llegar al pie de la escalera se encontraron en un delicioso bosque, con árboles cuyas hojas de plata despedían brillantes reflejos. El soldado arrancó una ramita como testimonio de aquella aventura. De allí pasaron a un bosque, cuyos árboles tenían hojas de oro, y siguieron a un tercero con follaje esmaltado de fúlgidos brillantes: de uno y otro el soldado cortó también ramitas. Las princesas continuaron su camino sin detenerse. De pronto apareció ante ellas un extenso lago con doce barquitas deslizándose cerca de la orilla y conducidas por doce bellos príncipes, que las esperaban impacientes. Cada princesa subió a una barca y el soldado, invisible, pudo saltar sin que nadie se diera cuenta, a la ocupada por la princesa más joven. Mientras bogaban por el lago, el príncipe dijo a la princesa:
Al llegar al pie de la escalera se encontraron en un delicioso bosque, con árboles cuyas hojas de plata despedían brillantes reflejos. El soldado arrancó una ramita como testimonio de aquella aventura. De allí pasaron a un bosque, cuyos árboles tenían hojas de oro, y siguieron a un tercero con follaje esmaltado de fúlgidos brillantes: de uno y otro el soldado cortó también ramitas. Las princesas continuaron su camino sin detenerse. De pronto apareció ante ellas un extenso lago con doce barquitas deslizándose cerca de la orilla y conducidas por doce bellos príncipes, que las esperaban impacientes. Cada princesa subió a una barca y el soldado, invisible, pudo saltar sin que nadie se diera cuenta, a la ocupada por la princesa más joven. Mientras bogaban por el lago, el príncipe dijo a la princesa:- No lo comprendo. Remo con todas mis fuerzas y apenas avanzamos. Parece que la barca pesa más que en otras ocasiones.
- Quizá sea el calor – le respondió la princesa.
En la orilla opuesta se elevaba un castillo de grandes ventanales a través de los cuales podían oírse una alegre música. Al llegar frente a él saltaron todos a tierra y entraron a los salones, donde las princesas se pusieron a bailar con sus acompañantes.
Danzaron hasta las tres de la madrugada, pero cuando vieron que sus zapatitos estaban destrozados, decidieron volver a sus habitaciones. Los príncipes las acompañaron en sus barcas hasta la orilla opuesta. Se despidieron con la promesa de volver a encontrarse a la noche siguiente.
Cuando las princesas llegaron a la escalera secreta del palacio, el soldado se les adelantó y se acostó inmediatamente. Poco después aparecieron las doce hermanas que, de puntillas y sin aliento, se acercaron a la cama del soldado. Al oírle roncar, exclamaron tranquilizadas:
- Todo ha sucedido tal como esperábamos.
Luego, guardaron sus lujosos vestidos, se quitaron los zapatos y se tendieron fatigadas en sus lechos.
A la mañana siguiente, el soldado nada contó de lo sucedido. Por el contrario, decidió continuar tan extraña aventura. Así lo hizo la segunda y tercera noche, apoderándose en esta ocasión de una copa de oro como prueba de su presencia en el castillo.
Llegó finalmente el momento de exponer al rey el resultado de sus investigaciones, y al ser conducido a su presencia llevó consigo las tres ramas y la copa de oro.
El rey preguntó al soldado: - ¿Dónde danzan mis doce hijas durante la noche?
- Bailan con doce príncipes en un castillo construido bajo tierra – respondió el soldado sin titubear.
Le refirió después todo lo que había visto y mostró las tres ramas y la copa de oro como prueba de ello. Entonces llamó el rey a las princesas y les preguntó si el soldado decía la verdad. Al verse descubiertas lo confesaron todo. El rey, muy satisfecho, preguntó al soldado a cuál de ellas escogía por esposa.
- Majestad – le respondió éste -, como no soy muy joven, elijo a la mayor.Aquel mismo día se casaron y el soldado fue proclamado heredero de la corona real.
Hnos. Grimm